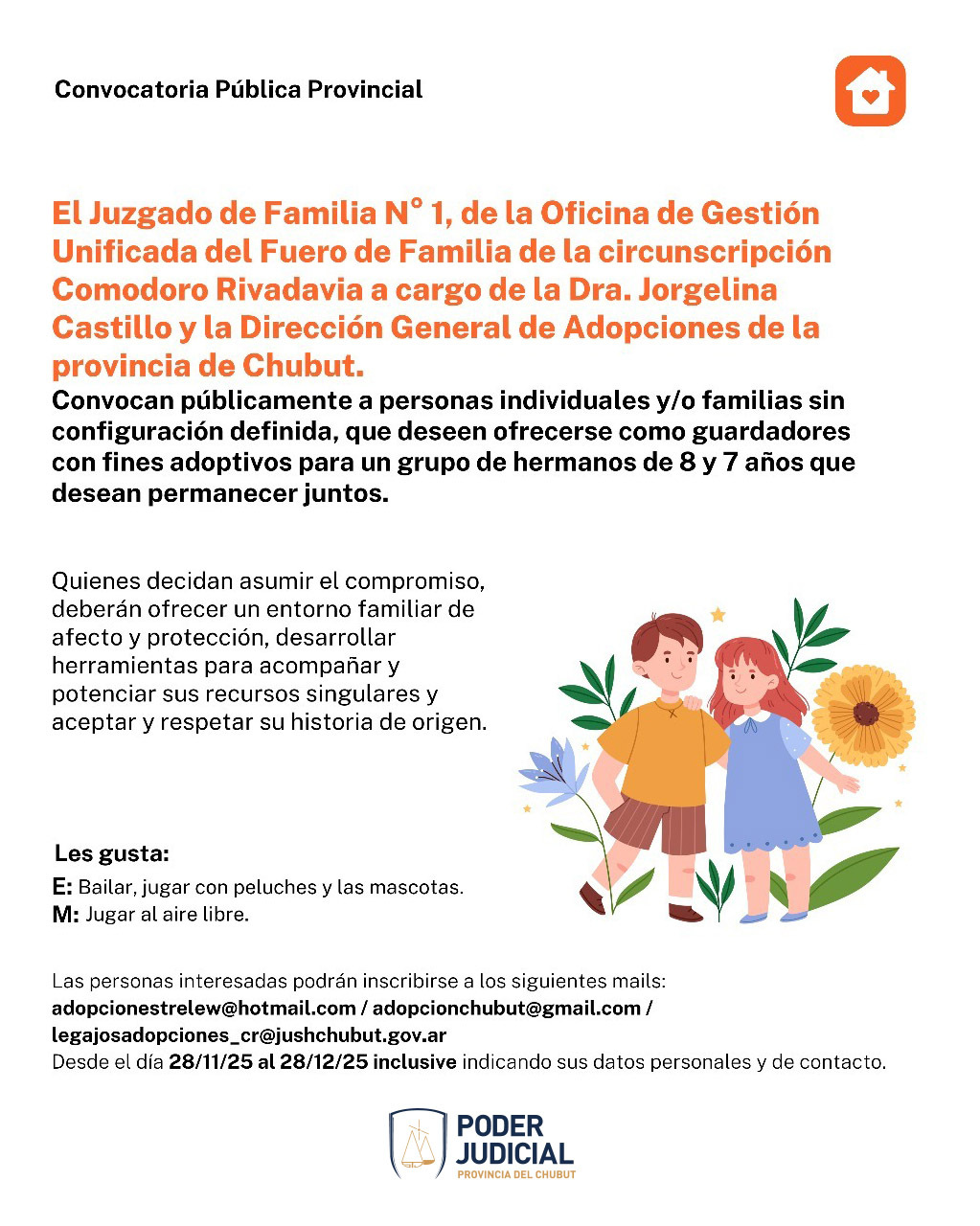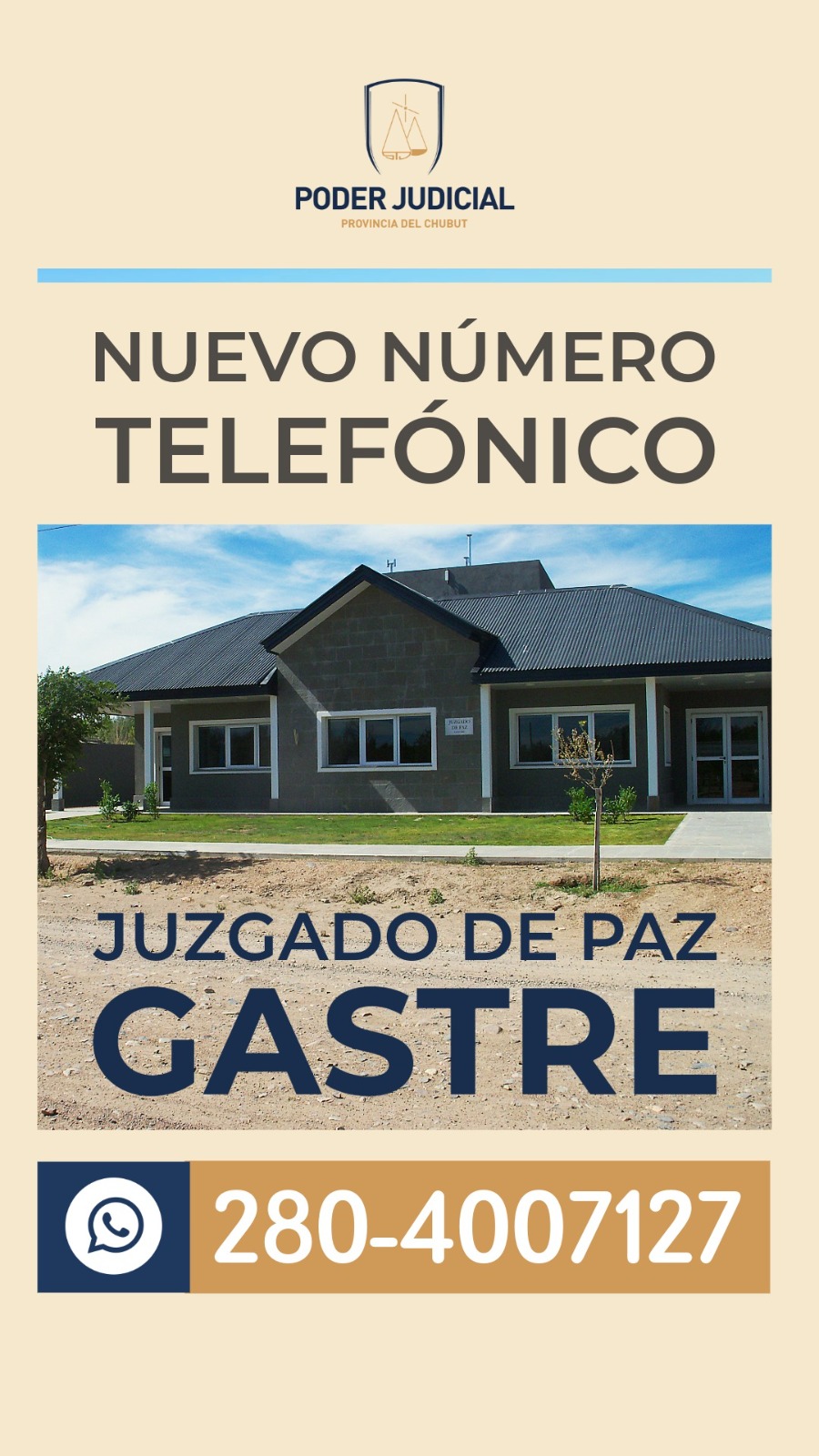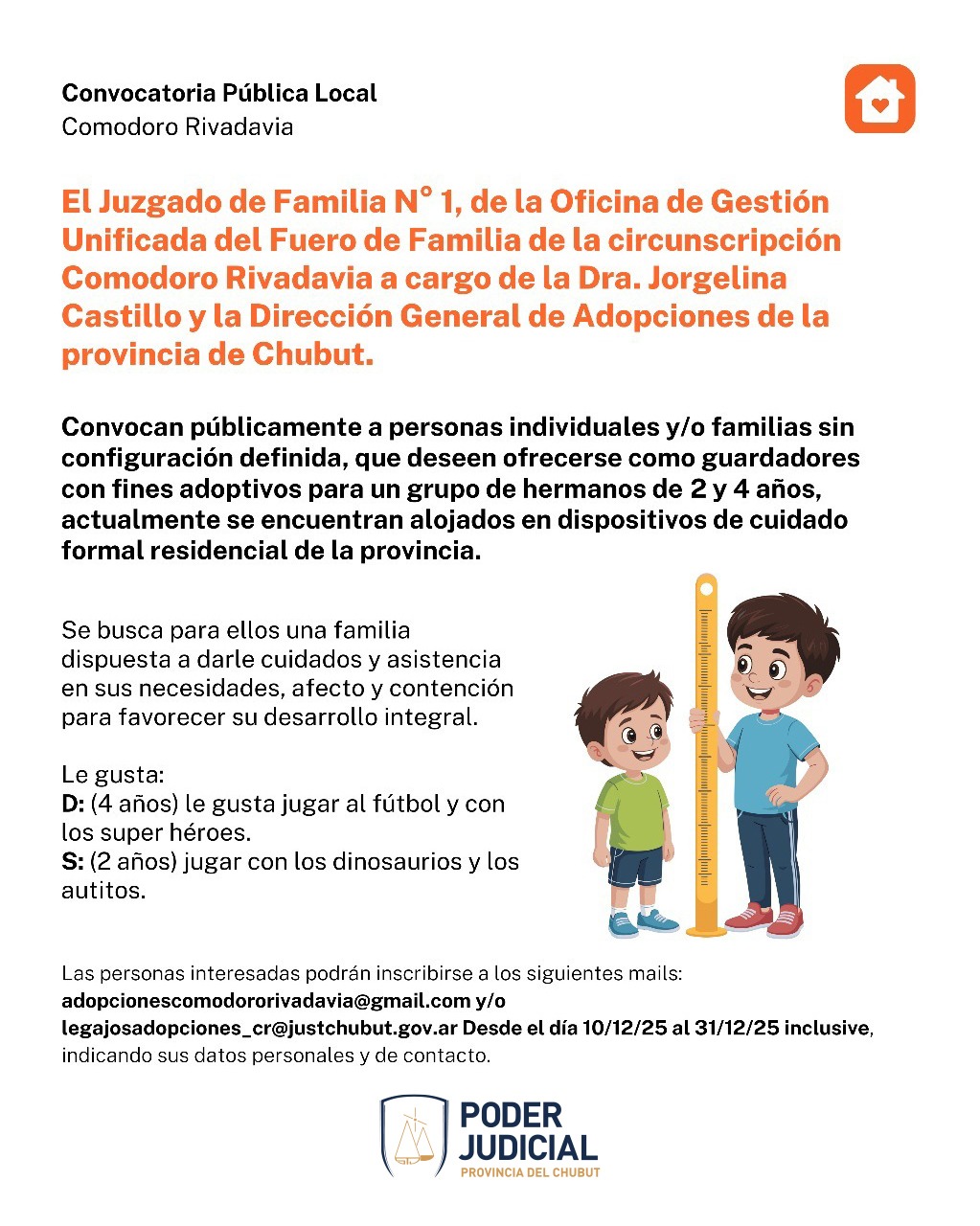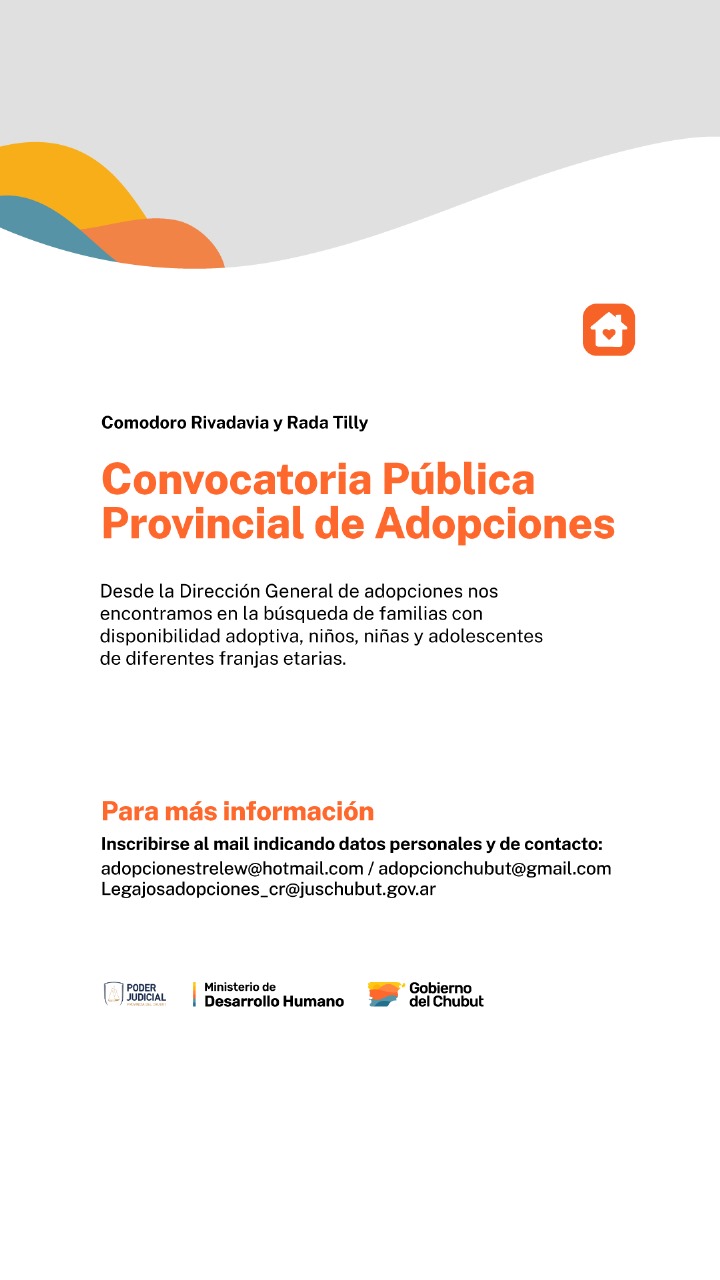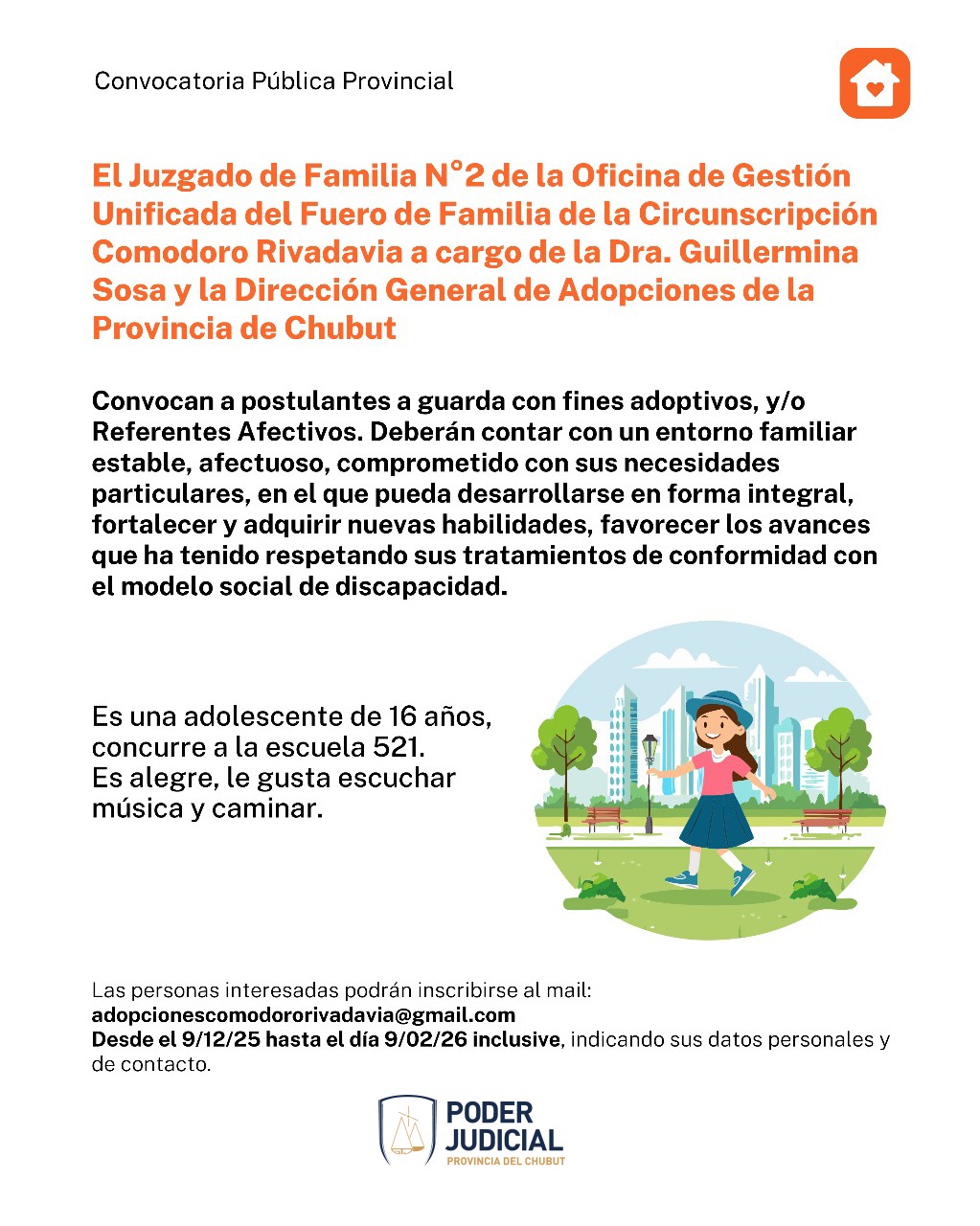Desde 2009, cuando Eduardo Mondino renunció a la Defensoría del Pueblo de la Nación, el cargo está vacante. Avalado por el art. 86 de la Constitución Nacional, fue inaugurado por Jorge Luis Maiorano en 1994 y controla la Administración Pública, entidades como PAMI y a privados que brindan servicios públicos.
Adrián González Illing*
Argentina viene transitando hace 16 años una anomalía institucional, pues la Defensoría del Pueblo de la Nación se encuentra vacante desde 2009, tras la renuncia del último funcionario que ocupó el cargo de Ombudsman, Eduardo Mondino. Esta prolongada acefalía ha privado a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, de un canal fundamental para la defensa y protección de sus derechos y ha debilitado la arquitectura institucional de control.
El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, con plena autonomía funcional y no recibe instrucciones de ninguna autoridad. Su misión, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional, es esencial: la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados, ante hechos, actos u omisiones de la Administración, y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.
El Ombudsman no solo controla a la Administración Pública, sino también a entes públicos no estatales como el PAMI y a las empresas privadas prestadoras de servicios públicos.
La institución nació en Suecia, donde en 1809 se consagró constitucionalmente la figura del Ombudsman, término que significa “hombre que da trámite”. La nueva Constitución de Suecia estableció que los derechos generales e individuales del pueblo debían estar protegidos por un guardián designado por el Parlamento.
Más tarde, la figura fue acogida por otros países nórdicos, como ser Finlandia en 1918, Dinamarca en 1955 y Noruega en 1962. Luego, la institución fue incorporada por países anglosajones y de Europa continental. Una especial mención merece la incorporación del Defensor del Pueblo en España con la Constitución de 1978, por tratarse del antecedente más importante de las distintas figuras que surgirán después en América Latina.
En la Argentina, la primera iniciativa de incorporar a la institución en el ámbito nacional se remonta al año 1975, con motivo de la propuesta formulada por el entonces diputado Carlos Auyero, quien propició la creación del “Comisionado del Congreso”. En 1983 hubo un nuevo intento de adoptar la figura, mediante el proyecto presentado por los senadores Eduardo Menem y Libardo Sánchez, quienes propusieron la creación de un “Ombudsman Parlamentario”. Dicha iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores, aunque luego caducó al no ser tratada a tiempo en la Cámara de Diputados.
En 1987 se presentó un nuevo proyecto, por el cual se sugirió el establecimiento de “La Defensoría del Pueblo”, inspirada en el modelo español.
La incorporación del Defensor del Pueblo en la esfera nacional se produjo finalmente en el año 1993 con la sanción de la Ley 24.284. Vale aclarar que a esa altura la figura del Ombudsman ya había sido receptada en algunas Constituciones provinciales (Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, La Rioja, Río Negro y San Luis). Un año después de su creación legislativa, y con motivo de la reforma de nuestra Carta Magna, la institución adquirió rango constitucional.
Puede afirmarse con toda justicia que “el padre de la institución” en nuestro país es Jorge Luis Maiorano. A través de su erudita labor científica y académica y de su infatigable tarea al ejercer la función como primer Defensor del Pueblo, Maiorano permitió que se conociera y consolidara la institución en la Argentina. Su gestión como Defensor del Pueblo comenzó en 1994 y finalizó en 1999.
A su vez, durante los años 1998 y 1999 se desempeñó como Presidente del Instituto Internacional del Ombudsman.
En 1987, al publicarse su tesis doctoral sobre el Ombudsman, Maiorano puso de manifiesto las razones que, a su juicio, avalaban ya en aquel entonces la necesidad de adoptar la institución: 1) el protagonismo del Estado en la sociedad, con su obvia consecuencia de enfrentamientos entre la autoridad y la libertad; y 2) la insuficiencia de los tradicionales procedimientos de control que no llegaban a constituir un vallado suficiente para frenar los abusos estatales.
El Defensor del Pueblo actúa como un puente entre la ciudadanía y la Administración Pública, investigando reclamos por actos u omisiones que vulneren sus derechos. Su función es esencialmente de control, mediación y recomendación, aunque también puede actuar ante la Justicia para la tutela de derechos colectivos.
Como bien ha afirmado el primer Defensor del Pueblo nacional, la misión del Ombudsman “no es buscar responsables o culpables, sino encontrar soluciones a los problemas que plantean los ciudadanos”. Asimismo, Maiorano se ocupó siempre de resaltar que el Ombudsman “no vence, sino convence” y que “no decide, sino incide”.
En agosto de este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nacióndictó una sentenciaen donde volvió a exhortar al Congreso “para que cumpla con su deber constitucional plasmado en el artículo 86 y designe al Defensor del Pueblo de la Nación”.
Al poco tiempo, la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo activó el procedimiento de elección y abrió la convocatoria para postulantes. Se trata de un primer paso formal que, de por sí, brinda esperanza.
La designación requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada Cámara (Diputados y Senadores). Esta mayoría calificada exige que las principales fuerzas políticas dejen de lado sus diferencias y alcancen un consenso institucional que ha sido esquivo durante más de una década y media.
La ciudadanía espera que después de varios años se designe nuevamente a un Ombudsman y se salde así una deuda de la democracia argentina.
*Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador
Fuente: publicada en Diario Perfil el día 28/01/2025